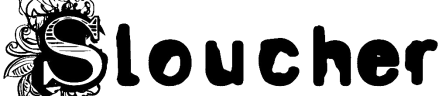¡¡ JOOOOO… JO, JO, JO, JO, Jo, jo, jo, jo!! ¡¡Nunca me había divertido tanto!!
(Se sujetaba su enorme barriga de terciopelo rojo) ¡¡Ju-gue-tes-es-pon-gy!! “Es-fá-cil-de-ju-gar-den-tro-y-fuera-del-hogar, pa-ra-chi-cos-y-grandes” (De barba blanca se limpiaba las lágrimas causadas por la risa. Estaba tumbado entre niños empiyamados que lo ‘atacaban’ mientras todos jugaban boliche de hule espuma) ¡¡¡CHUZA!!!
¡¡Ju-gue-tes-es-pon-gy!!
Esa tarde veíamos el comercial yo de cinco y mi hermano de tres. La lona de la pantalla lentamente del techo al apretar un botón (ziiizzzzzzzzzz). ‘No se muevan’, nos sentaba mi padre en el sillón duro. Ahí estábamos, no sólo sin movernos (él, nuestro, de bigotes) sino mirando la pantalla blanca, viéndolo preparar sus comerciales para nosotros, en el cuarto de proyecciones.
Entraba uno sintiendo el tapete viejo-rosa de la escalera de caracol. Ahí, una pianola a veces tocaba sola, unos vitrales a veces echaban luz de colores y un bar se escondía detrás de las puertas corredizas que a veces se abrían.
Mi papá convertía esa casa en su pequeña agencia de publicidad, pero al entrar y salir por la puerta, trataba de entrar en contacto con un dios misericordioso. Se visualizaba pidiendo con el centro de su alma ser director de cine.
¡Chic-chic! Un bebé con sonrisa sin dientes en el columpio chico de un jardín. Una niña pequeña en traje de baño lo mira sonriendo. La luz de las dos de la tarde atraviesa unos árboles.
Para cada sesión, bajaba de la pared un compartimiento que revelaba un proyector pesado. Apagaba las luces. Absoluta oscuridad. Yo de cinco, abría los ojos tan grande como podía queriendo ver más, pero sólo veía lo que alguien de cinco puede ver en un cuarto absolutamente oscuro. ¡Click! prendía el proyector. Desde lo apagado el ruido mecánico de cine. Aparecía del lente un rayo de luz. Iluminaba partículas de polvo que parecían planetas flotando en su propio universo. Yo imaginaba que alguno de esos planetas tenía un rey. Un rey muy bueno que seguramente tenía algo de publicista.
Mi papá nos contaba muchas cosas. “Estaba en África con mi rifle y mi sombrero. El león que pensaba a buena distancia, lentamente avanzaba a ras de suelo sin quitarme la mirada de encima. El corazón se me salía. Sin tener más remedio corrí por mi vida sin voltear hacia atrás. Ahí venía más rápido. Pensé, no quiero morir. Me paré, le di la cara. Él se paró, nos quedamos viendo. Al poco tiempo agachó su cabeza como un cachorro apenado para darse la vuelta. Lo miré alejarse para siempre”. Escuchábamos yo de seis y mi hermano de cuatro, con la boca abierta.
Nos relataba “pedí prestada una cámara de cine dejando mi reloj de respaldo. Filmé con mis amigos en la prepa”. Muchas de sus historias tenían que ver con su carrera de cine. “Mickey Rooney y yo actuamos juntos. Él era un gringo y yo un vaquero. Me estimaba mucho.” Nos decía “Pedro Infante iba seguido al gimnasio. A él y a mí ¡cómo nos rodeaban las mujeres!¡me estimaba mucho!”.
Al ir creciendo pude abrir los ojos y ver un poco más. Supe que algunos de sus relatos eran parte de una mente inusual y de una lucha interna entre ser como sus iguales, cuadrando con lo que su comunidad esperaba de él, o ser diferente. De otras de las historia nunca supe bien.
¡Chic-chic! Una niña sonríe disfrazada con falda brasileña rosa y paliacate en la cabeza con un frutero de plástico. Un papá y una abuela deteniendo un diploma de preprimaria. Atrás, niños en un jardín de juegos con rodillas enlodadas.
Grande y vieja en la colonia Condesa, la casa fue adquirida por Inda y Muñi, sus padres. Ellos encontraron la forma de huir de la Rusia zarista. Vendían al principio clavos y tuercas sobre una manta que estiraban en el suelo del centro del Distrito Federal. Iban y venían de la vecindad mientras conquistaban, desde su Ruso rural, las palabras de los Mexicanos de la capital de los años treinta.
“¡¡Du bist AN IDIOT!!” le gritaba mi abuela en Yiddish a mi abuelo, mientras se limpiaba el shmaltz de las manos con fuerza (la misma fuerza que tuvo para generarse una vida nueva) y jalaba rápido a sus hijos fuera de la casa. Normalmente ya era tarde, porque Ana y mi papá ya habían visto llorar a su padre. Seguido Muñi tomaba la toalla del baño para entregársele llorando. Su cara siguió ahí llorando hasta el último momento, a los hermanos y a la Rusia que no volvió a ver.
Algunas veces mi papá se iba a la sala y se quedaba ahí en lo oscuro. Él no lloraba. A veces nos dejaba acercarnos y ver la parte prendida de su cigarro. Otras veces hacía círculos para nosotros, moviéndolo rápido. Pero en ocasiones quería estar solo. Ahí, sabe dios tristeando qué. Él, que no lo siguieron los cosacos, no huyó en barco buscando otra vida, no se quedó sin hermanos. Seguramente heredó la brutal melancolía con el mismo peso de la construcción de la casa que heredó.
“Entren y saluden al señor” Nos decía señalando la figura que se alcanzaba a ver en la oscuridad de la sala. Una figura de un hombre con traje y sombrero. “Hola señor” mi hermano y yo en coro. “¿Cómo están ustedes?” decía la silueta desde lo oscuro. “Bien, gracias”. ” Años después mi mamá confesó que aquella silueta del señor era el perchero con un saco, una pelota por cabeza y un sombrero. ¿La voz? mi papá la grababa, dejando los espacios que él imaginaba desde lo mucho que nos conocía.
¡Chic-chic! Un pastel rosa con una súper heroína dibujada de betún. Vasos y platos de cartón en la mesa. Un padre anfitrión sonríe y una mamá y unos niños en suspenso ante la mesa. Una niña en una silla con el pecho lleno, justo a punto de apagar seis velas.
“Ahora con ustedes nuestra cantante especial y su voz aterciopelada” decía sentado frente a la mesa de la cocina. Al mismo tiempo empujaba con ganas mi cabeza de siete años hacia la grabadora casera. Yo cantaba. Sabía que el público que tenía frente a mí (con bigotes) me escucharía como nadie más.
“Gracias” decía viéndome pero dirigiendo su cara a la grabadora. “¿Dónde aprendiste esta canción?” “Me la enseñó mi abuela” “Gracias pues a quienes nos escucharon y hasta la siguiente emisión”. Apagaba el botón de grabar para apretar el de play. Escuchábamos.
“¡El coche se descompuso en la noche!” “¡¡¡Ahora yo!!!” gritaba mi hermano. “¡Junto al árbol encontramos un trébol!” “Me va”. “¡A Criséforo lo paró un semáforo!” Yo de ocho y mi hermano de seis, nos dejábamos enseñar a rimar cuando íbamos al centro en su coche a recoger a mi abuela. Muchas noches pasamos por ella a su tienda para regresarla a su casa en la Condesa. “¿Cómo están mis hijos chulos?” decía al subirse al coche, con una de las pocas cosas que se trajo de Rusia y siempre atesoró: su acento.
Los domingos el sol atravesaba diferente los árboles urbanos. Quizá porque había menos coches en las calles, o porque el viento se acomodaba diferente. Quizá era porque salíamos a pasear y no a cualquier otra cosa.
Esas mañanas nos llevaba a muchos lados (para darle a mi mamá supongo un tiempo sin los niños): que la feria del mole, que el jardín del arte, que andar en patines, que el teatro ambulante, que volar papalotes… “Esto es ser feliz” pensé un día caminando de su mano, una mañana de domingo, yo de nueve.
– o –
“No me siento bien” Apagó su cigarro y se fue con mi mamá al hospital.
¡Ring! sonó el teléfono. “Fue un infarto” dijo mi mamá.
“Una arteria de mi corazón está tapada”. Por primera vez lo vi llorar. La segunda vez fue cuando mi abuela murió.
“¡¡¿Les enseño?!!” decía en su fiesta de cumpleaños. Amigos y familia miraban (algunos no por primera vez ) la cicatriz que atravesaba de manera vertical su esternón. Él la mostraba abriéndose la camisa como cuando Supermán enseñaba la S en su pecho.
¡Chic-chic! Dos maletas frente a un coche estacionado iluminado por el sol. Fuera del coche, un papá con un cigarro en la boca y una mamá con blusa floreada. Una niña peinada con dos colitas. Un niño con shorts y sandalias. Una cubeta azul y una pala de plástico.
Después de esfuerzos desgarradores (seguramente internos más que externos), mi papá encontró entre sus amigos y conocidos, inversionistas para filmar su primer película. En los preparativos se dejó venir el terremoto del ochenta y cinco. Con los edificios de la colonia Roma y los de Tlatelolco, los sueños de mi padre así como su cuerpo, se derrumbaron desde los cimientos.
La primer operación fue seguida pocos años después por la segunda, ahí ya no enseñó la S.
“Hay dos personas en el pasillo…” nos decía un enfermero “que están a punto de no librarla esta noche. Uno de ellos es su papá. Se los digo para que si saben rezar, empiecen”.
Esa madrugada se dejó escuchar una emergencia en terapia intensiva. Doctores se agrupaban dando indicaciones y se alcanzó a oír cómo un cuerpo se zarandeaba en una cama. Yo de dieciséis y mi hermano de catorce.
¡Chic-chic! El patio de una escuela. Una jovencita con toga y birrete sostiene un diploma en las manos. Un papá la abraza intensamente. Dos cachetes se aplastan juntos con dos sonrisas. En el aire birretes. El sol les da de Este a Oeste.
Los problemas que tenía en su corazón y en su sueño frustrado de ser director de cine, se convirtieron en cáncer. Desde sus sueños, el cáncer viajó todo el recorrido hasta sus pulmones.
Al proyector ya nadie lo volvió a encender y a la grabadora nadie la volvió a escuchar.
– o –
Cada mañana antes de que él se despertara, me cercioraba que su pecho se moviera confirmando que respiraba. Yo sabía muy bien cómo se movía ese pecho dormido. Se inflaba suavemente en un tanto y desinflaba de manera entrecortada en tres pasos. Nunca supe por qué. La mañana de un domingo me asomé. Él estaba en su cama. Su pecho no se movió y un pie tocaba el piso. Toque su pulgar y estaba frío.
Unos peones bajaron luego su ataúd al hoyo con tres cuerdas.
¡Chic-chic! Una niña sentada mira un castillo de arena en una playa. La nariz y mejillas rosas por el sol. Un papá parado junto a ella la mira. Atrás el mar.
¡Chic-chic! Dando la espalda a una fuente contra el viento, una niña con sonrisa exagerada, sentada en los hombros de un papá sonriendo. En sus manos un dibujo suyo a manera de trofeo.
¡Chic-chic! Una bebé sonriendo parada en una cuna agarrada de los barandales. Un papá le acerca a su mano un pato de cuerda.
Apagué mi proyector y guardé todas las diapositivas en sus cajas. Mi esposo me vio secándome los ojos con la toalla del baño y me preguntó “¿qué te pasa?”.
Texto: Helen Blejerman